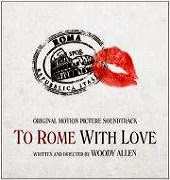Por:
Alexander Escobar
alexanderinquieto@gmail.com
Jamás duermo hasta no
concretar una idea. Tal vez piensen que es una obsesión. O quizá crean que es un
problema de insomnio nada más. Sin embargo, es más delicado. Mi caso es de
gastritis, de incomprensión y fatal abandono. Esto es lo que me atormenta. No
lo que investigo, porque al final obtengo buenos resultados. Pero las mujeres
que he amado, y su rechazo a mi actividad extracurricular,
siempre será un asunto sin resolver. Esta es la tragedia que cargo y con la
cual vivo por el bien de la humanidad. Ese es mi destino. Y fueron sus
presagios los que llegaron anunciando que tanta pared blanca era un plan de
proporciones abismales. Y dedicarme a ello, y hallar a los responsables, me costó
el fracaso de otra relación, con toda la gastritis del proceso…
Muchos
años he sostenido que tener en las universidades las paredes blancas es
solamente una cuestión de gustos. A mi me gustan con frases, dibujos, imputaciones
y fechas, incluso, hasta con tachones y mala ortografía. Otros, en cambio, las
prefieren inmaculadas, pulcras, sin letras ni dibujos, y bañadas con algún tipo
de aislante que protege a los
antipedagogos del graffiti merecido. Por eso no gusto de paredes blancas. A
causa de ellas los buenos lectores son escasos, y los malos profesores un mal
curricular venerado. Hago esta claridad para mostrar que no exagero, y que
mucho menos sufro de paranoia alguna. Es sólo que una cosa siempre me lleva a la
otra; y entre cosa y cosa, termino en investigaciones que me roban por completo;
en pequeños detalles que se relacionan y que la experiencia obliga a contemplar.
Así nació este caso. De la notoria decadencia del profesorado y del elevado número
de paredes blancas en la universidad. Nació de la escasez de graffitis, por un
lado, y de la abundancia de malos pedagogos, por el otro.
Es
normal que haya resistencia a lo que afirmo. Sé que la hay. Sobre todo de
quienes aún viven en la inocencia. No obstante, tengo que decir que la
universidad nunca es lo que se cree. Cuando no se conoce, idealizarla es algo
frecuente –error común de la adolescencia, que en algunos perdura hasta la
vejez–. El problema es que nadie te lo informa. Por el contrario, lo encubren mientras
dicen que serás “un gran profesional”. Y uno, bien ilusionado, hasta se lo cree.
Sucede entonces la desgracia: pasas el examen de admisión; ingresas en ella; y en
menos de un año la magia desaparece. Después empieza la gastritis. Y cuando tu
inocencia se acaba y los buenos maestros se jubilan, al final uno queda detenido,
estacionado ahí para mantener contentos a los padres. Bueno, seamos justos, no
todo es malo. También conoces a buenas personas que nunca llegarán a graduarse.
Y lo más importante, en la universidad tienes cine gratis.
Pero
con películas ningún humano soporta esta decadencia. Es tan delicada la
situación, que ni el cine logra contenerla. Y tan indignante el caso, que sumarse
a la causa debería considerarse como un hecho obvio. Sin embargo, pensarlo sería
un error. Si las cosas ocurrieran así, hace rato me habría jubilado de este
oficio y –para felicidad de mi familia– hasta graduado estaría. ¿Piensan que soy
pesimista? Se equivocan si lo ven de esa manera. Solamente es cuestión de
experiencia. De aprender que la dignidad de muchos es la causa asumida en la
gastritis de unos cuantos.
Entonces
con cuatro o cinco estudiantes me bastaría. Además, porque el problema no era
de multitudes, sino de encontrar con quien compartir lo aprendido en estos
años. Necesitaba a algunos investigadores dando golpes calculados, y no a una
multitud de seguidores movidos sólo por el alto costo del semestre.
¡Pero
ninguno de esos malditos insensatos acudió al llamado! ¿Por qué? ¡Porque no les
importa su miseria! ¡Y para qué esta estúpida experiencia! ¿Ha servido de algo?
¡Para nada! ¡Sólo problemas, abandonos, años y años malgastados de mi…! Perdón…
Excúsenme... Esto no es propio de un profesional. En verdad, excúsenme... Es que
resistir a la infamia es un don que
habita sólo en personas como yo. Y cada vez que se confirma, la impotencia
llega a desestabilizarte. Tal vez parezca engreído. No importa. La cuestión es que
los hechos superan mi humildad. Después de dos semanas de proponer el tema a mis
compañeros, por distintos medios y formas, incluso, hasta con licor, sólo esta
frase conseguí: “Ahora no puedo, tengo
parcial”.
Si
la apatía de los estudiantes puede tener explicación, ello no basta para enfrentar
el asunto. Estoy solo en esto, es lo único que necesito saber. Y que no haya
insensatos a mi lado, es mejor, aunque –confieso– siempre gusto de ir a cine
con algunos de ellos; sobre todo en días previos al inicio de cualquier caso.
Porque todos tenemos rituales. Quizás las películas no sea lo de ustedes. Pero
si creen que llegarán a circunstancias similares, deben estar preparados: la
soledad es consecuencia de este oficio. Y lo duro de estar a la vanguardia es
que recibes los golpes más certeros. Con cada nuevo encuentro, hay un golpe que
supera al anterior. Claro que en este caso, no sólo lo superó, además se tornó
siniestro. Júzguenlo ustedes. Sucedió cuando quise invitar a mis amigos al
cineclub. Fue tanto el daño, tan insoportable el ataque, que prefiero no entrar
en detalles. Sus palabras, un libreto de terror: “este semestre no hay tiempo para ver películas”.
Sepan
que la serenidad de su rostro al decirlo fue lo que más dolió. ¡Cómo puede
aceptarse con total normalidad el hecho de no volver a cine! ¡Quiénes son los responsables de robar la
lúdica y la sensatez a los estudiantes! Entendí entonces que el caso era
preocupante, que sí justificaba poner en riesgo la relación con mi novia. Y sin
vacilaciones, de inmediato busqué la droguería más cercana y me aprovisioné de
veinte tarros de hidróxido de aluminio y mucho, mucho omeprazol.
Con
juicio y método me dispuse a investigar. Hice un listado de los profesores que
merecían estar en las paredes, obviamente, en homenaje a su decadencia. Y como
niño estrenando pelota, con lista y resaltador en mano salí a recorrer la
universidad durante varias semanas. Anoto que los resultados fueron fatales. Resumo:
luego de sacrificar tres tarros de antiácido de 360ml c/u, capotear las
llamadas punzantes de mi novia y mantenerle todo en secreto, al final pude
comprobar que el 98.1% de los tiranos de la docencia salían impunes. Era tanta
la blancura, que no era difícil permanecer con la mente en blanco durante todo
el día, expuesto a que te llenaran de basura la cabeza.
Por
seguridad, no volví a clases. Simplemente me dediqué a las paredes, sin nada
que se interpusiera entre ellas y yo, consagrando horas enteras a ello,
ensimismado, tratando de descifrar lo oculto en ese color maldito. Y hubo
frutos. No sé si llegué a un estado similar al de un monje tibetano en pleno
éxtasis de meditación, pero creo que debe haber sucedido algo por el estilo.
Porque un día, con la mente en blanco, luego de contemplar durante varias horas
una pared recién pintada, los ojos de una ecuación
se materializaron, una especie de fórmula
secreta:






 12:44
12:44
 Alexander Escobar
Alexander Escobar
 Subscribe
Subscribe