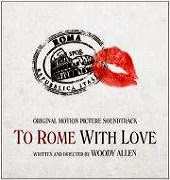Soy de la generación del cassette, que conoció el Betamax, luego el VHS y finalmente el DVD. El Blu-ray, confieso, aún no conozco el primero. Mi infancia y adolescencia tuvo lugar en los teatros, antes que llegaran las películas online y el aire acondicionado en 3D. Tengo el recuerdo de meses donde los carteles no cambiaron y tocó repetir película. Y atestiguo que “vamos pa’l teatro” no era la invitación al estreno de una obra teatral, sino palabras obligadas para dirigirse al cine, un código de la época y hoy extinto en la generación del embrujo virtual.
“¡Aleluya hermanos!” impactó los oídos en la década del noventa. Fue un anuncio comercial, un slogan no descifrado en el momento, y que al percatarnos ya contaba con varias empresas establecidas. Eran multinacionales de la fe, con un mercado asegurado y más rentable que las salas de teatro de la ciudad.
De los teatros que existieron en Palmira, conocí menos de la mitad: Teatro Materón, Teatro Palmira, Teatro Rienzi, y el Teatro Palmeras. De éstos solo sobrevive el Rienzi. Sin las películas, pero sobrevive. Lo hace gracias a los diezmos que bendicen sus butacas y agotan las entradas. Aunque la bendición no es tan efectiva, sus iglesias cargan un tormento, los exorcismos han fallado; no se conoce el pastor que haya logrado borrar los gemidos del porno que habitó los martes en su sala, o en sus baños.
El Materón también se encuentra vivo, parece un carro por debajo, pero vive aún. Desde la década del noventa el municipio prometió restaurarlo. Es la promesa más vieja y descarada que conozco. La corrupción que gobierna le reza a diario. Y parece que son escuchados. Miles de millones de pesos han sido robados tras la excusa de convertirlo en “Teatro Municipal”.
Este año se ejecuta un nuevo contrato: 11.400 millones harán el milagro. Prepárense entonces. En siete meses habrá teatro y fotos en la página web de la Alcaldía. Anuncio que el contraste será perverso. Porque la liquidación del Hospital San Vicente de Paúl no ganará una foto junto al alcalde.
Los otros dos teatros tuvieron un final siniestro. La cirugía plástica borró sus fantasmas, les despojó del espanto, y les impuso el terror de las nuevas fachadas: mercados persas sin ningún aprecio por la arquitectura, la memoria y la nostalgia de amanecer en la tienda de la esquina.
Con la llegada del Betamax creímos despojar del “control” a los teatros. Éramos dueños de lo que veíamos, a la hora y el día que quisiéramos. La tecnología tiene esa particularidad, confiere la ilusión de poder a las personas. Finalmente se descubre que el mercado lo controla todo. Murieron los teatros, y el monopolio de los multiplex emergió triunfante. El cóctel es poderoso: centros comerciales con 3D, discotecas, juegos y WI-FI. Es una ilusión light, una caja que simula un barrio virtual, bonito, sin angustias, donde la cotidianidad es enrarecida y el marketing del turismo niega la pobreza.
A veces visito el multiplex. El sonido es espectacular, la imagen increíble, y los asientos, mejores que mi cama. Pero no logran encantarme. En los teatros era diferente, la oscuridad recordaba la noche, y el proyector estaba hecho de cocuyos; en el multiplex, la oscuridad es solo protocolo, es como si la luna ya estuviera vendida.






 8:45
8:45
 Alexander Escobar
Alexander Escobar

 Subscribe
Subscribe